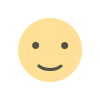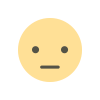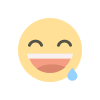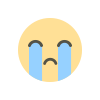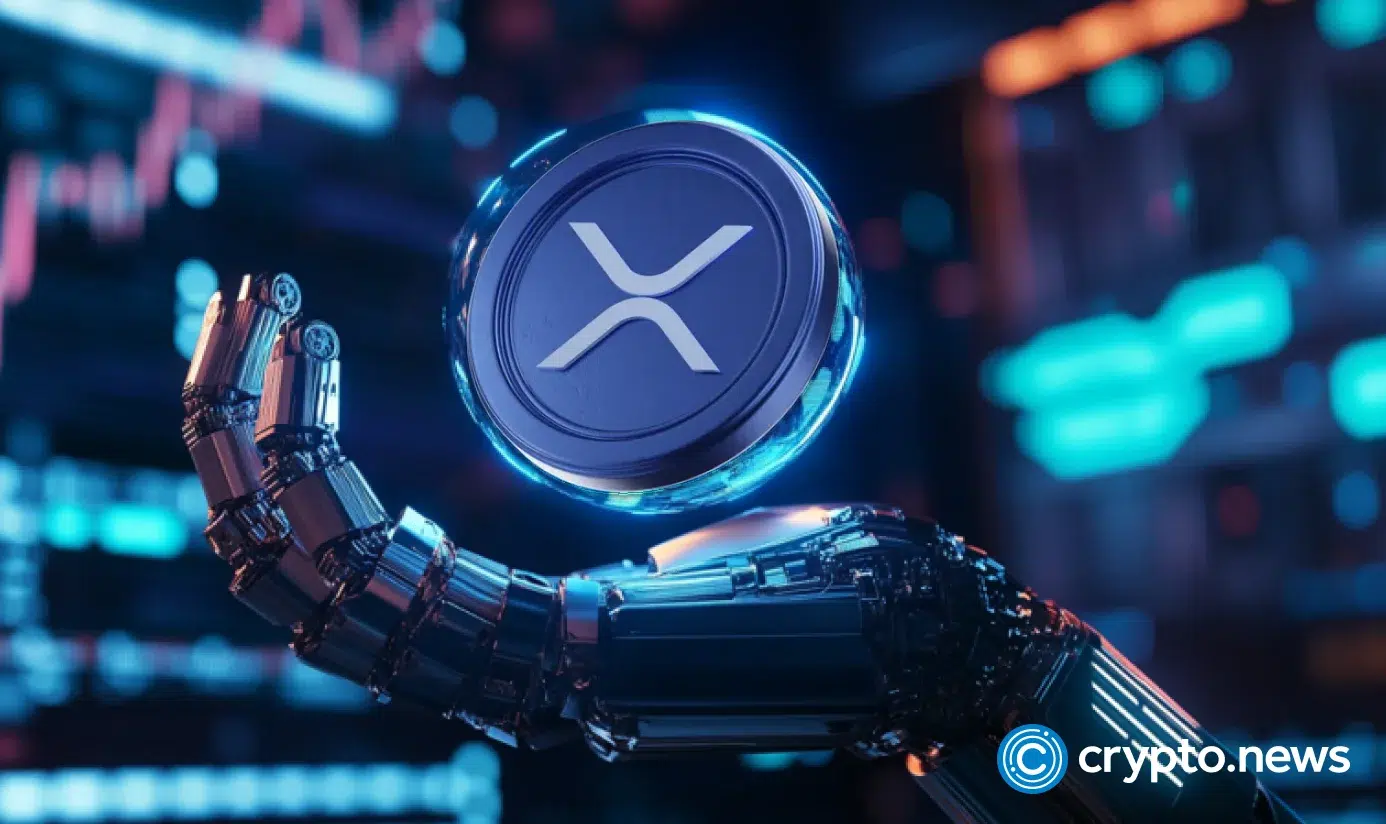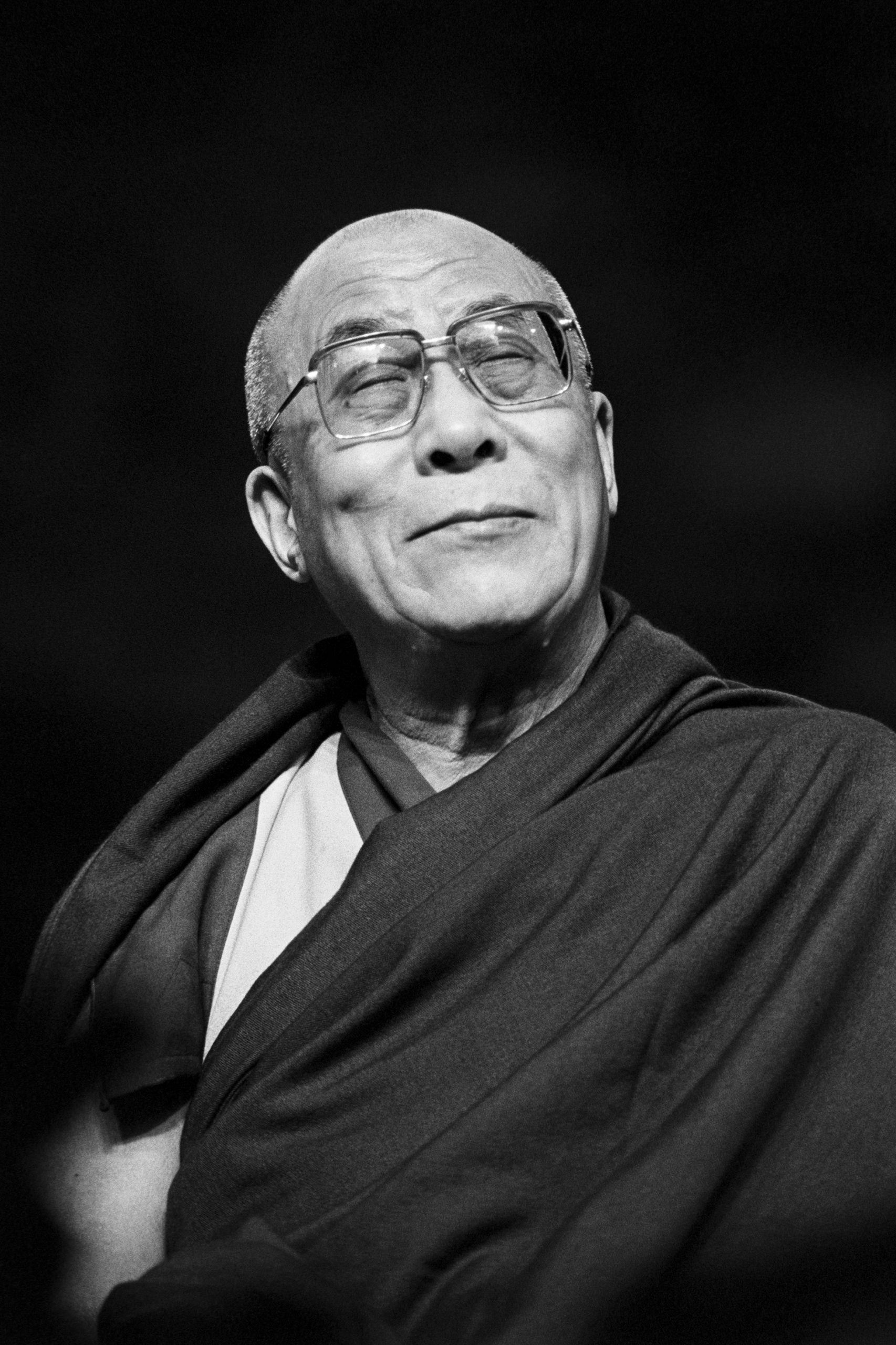Meditando con un puma
Si nos ponemos a esperar por las condiciones perfectas para practicar en retiro, tal vez nunca llegarán. Nuno Gonçalves, practicante del Budismo Tibetano, nos habla de su experiencia en retiro en las montañas del norte de Chile y de...

Si nos ponemos a esperar por las condiciones perfectas para practicar en retiro, tal vez nunca llegarán. Nuno Gonçalves, practicante del Budismo Tibetano, nos habla de su experiencia en retiro en las montañas del norte de Chile y de su encuentro con un puma.

Foto por Lucas Pezeta
Khenpo Thubten, mi maestro, me dijo una vez “Nunca esperes a que las condiciones sean perfectas para practicar el Dharma. Si esperas a que todo sea perfecto, entonces nunca practicarás”. Sus palabras me resultarían particularmente relevantes, años después, cuando sentí la necesidad de hacer un retiro al cual me había comprometido. Mi intención era firme, pero no lograba encontrar un lugar adecuado y que estuviese al alcance de mi estrecha economía. Estaba a punto de perder la esperanza, cuando Roxana y Oscar, dos buenos amigos, me hablaron de una cueva que conocían en las montañas, al norte de Chile. Debo reconocer que en un principio no estaba seguro de que éste fuese el lugar indicado para mi retiro, ya que en esas cumbres andinas los peligros no son escasos y el clima es muy inhóspito; con altas temperaturas por el día y mucho frío por la noche, llegando incluso a temperaturas bajo cero. Definitivamente yo hubiese preferido algo más cómodo y seguro, pero recordé entonces las palabras de mi maestro, que me instaban a no postergar la práctica por mi apego a las comodidades. Así que me sacudí las dudas y tracé con decisión mi rumbo hacia los Andes.
“ Si bien solemos considerar que las montañas son el lugar idóneo para este tipo de prácticas en solitario, lo cierto es que están llenas de dificultades y peligros, no son en absoluto “el lugar perfecto”. Pero ¿existe acaso un lugar perfecto? ¿un lugar donde no vayamos a encontrar dificultades? “
Mis dos amigos se ofrecieron a llevarme desde Santiago hasta Putre, un hermoso y pintoresco pueblito altiplánico, desde donde caminaríamos por un par de horas más por las montañas antes de llegar a la cueva. El camino fue duro con el equipaje que a cuestas anticipaba meses de aislamiento, sin embargo, tras un rato de andar por esos áridos paisajes de dudas y temores, nos encontramos con un largo tramo de verde esperanza, que hizo parecer la carga un tanto más ligera. Ya en la cueva, lo imponente de las montañas, la naturaleza inalterada y la cercanía del cielo perfectamente despejado, recordaban a paisajes tibetanos, de esos que solo he visto en fotografías. Así, después de acompañarme mientras realizaba los rituales que establecen los márgenes del retiro y que despejan cualquier posible obstrucción, Roxana y Oscar —quienes regresarían a visitarme unas cuantas veces con provisiones— me dejaron en la tranquila soledad de las

Foto cortesía del autor
montañas. Tranquilidad que no duraría mucho, pues pronto pude confirmar que, contrario a como solemos idealizar estos lugares, en las montañas también existen muchas distracciones, y que no hay tal cosa como un lugar perfecto cuando se tiene una mente inquieta. Con el pasar de los días fui recibiendo más y más visitantes en mi cueva; una muchedumbre de ratones —veintiséis de los cuales logré identificar con el pasar de los meses— venían a disfrutar de la repentina abundancia de arroz y a jugar, en ocasiones, sobre mi regazo. Alguna que otra ave fue perdiendo también poco a poco su timidez, mientras que los guanacos y las tarucas mantuvieron siempre una distancia prudente. Fuera de todos estos encuentros con la fauna local, hubo uno más que fue particularmente significativo para mí.
Una noche sin luna —la segunda o tercera desde que había comenzado mi retiro— escuché un feroz rugido que recorrió mis huesos como un hielo. Dejé de recitar mis oraciones y me quedé cual estatua contemplando la oscuridad. Otro rugido todavía más amenazante que el primero irrumpió en la cueva, proyectándose hacia el interior como una presencia aterradora y casi tangible, congelando ahora incluso el tiempo. No tuve duda, se trataba de un puma evaluando si devorarme o no. Sin mover un músculo, sin respirar siquiera, busqué con la mirada algo a mi alrededor con que defenderme. Pensé en lanzarle mi campana o mi dorje, pero estimé que eran demasiado preciosos como para arrojarlos. Busqué alguna piedra que fuera lo suficientemente grande, pero nada, solo terrones había. Pronto me di cuenta de que no había nada que pudiera hacer para defenderme. Me entregué entonces a mi suerte, y acepté que aquellos bien podían ser mis últimos minutos. Retomé mis oraciones y mis mantras pensando “al menos moriré haciendo algo virtuoso”. Entonces, sin transar un solo rugido más, el puma dio media vuelta y se marchó, perdiéndose en la calma de la noche.

Foto cortesía del autor
A la mañana siguiente, después de mi primera sesión de práctica, cuando el sol apenas comenzaba a mostrarse entre las montañas, pude ver las huellas del puma en la tierra, tan grandes como mi puño y a pocos pasos de mi cojín de meditación. Pese al inmenso temor que sentí y a lo mucho que quería salir corriendo de ese lugar, decidí no abandonar mi retiro. Habiendo sentido tan cercano el hálito de la muerte ¿qué certeza podía tener de una vida larga y futuras oportunidades de hacer un retiro como ese? Si no aprovechaba ese momento ¿cuándo podría encontrar otra oportunidad así de valiosa? Recordé entonces con mayor claridad mi refugio, y así, con el pasar de los días, el miedo se fue apaciguando, como una llama que luego de arder va consumiendo su propio combustible. Ya con mi mente más tranquila, vi al puma otra vez, una tarde por las laderas, junto a su cría. Ahora ya no le temía, ni ella a mí tampoco. Tanto así, que días después escuché a su cría llorar en una de las cuevas aledañas. Su madre para ir a cazar la había dejado ahí, y a mí de niñero.
Tras cuatro meses en esas montañas la naturaleza me había aceptado, así como yo a ella. Y aunque no volví a ver al puma ni a su cría, esas cumbres me tenían aún guardado un último obsequio. Al ponerse el sol un día, comencé a escuchar un coro de silbidos que hasta entonces no había escuchado. Esto comenzó a repetirse cada atardecer, e intrigado, decidí averiguar de qué se trataba. Tras caminar un poco, sin dejar los márgenes de mi retiro, detrás de una loma vi un montón de vizcachas —una especie de asustadizo y colilargo conejo andino— que se reunían poco a poco y se sentaban juntas para esperar el ocaso. Estando ya todas en posición y siendo adecuado el momento, comenzaron a cantar al sol que se acurrucaba lentamente entre las cumbres lejanas. Sin duda, en cuanto nos rendimos a la naturaleza, ella generosa nos enseña su profunda belleza y resplandor.

Foto cortesía del autor
Qué triste si hubiese descartado este lugar para mi retiro; de tanto me hubiese perdido. Si bien solemos considerar que las montañas son el lugar idóneo para este tipo de prácticas en solitario, lo cierto es que están llenas de dificultades y peligros, no son en absoluto “el lugar perfecto”. Pero ¿existe acaso un lugar perfecto? ¿un lugar donde no vayamos a encontrar dificultades? En realidad, no existe un lugar así, pues las dificultades son algo que traemos con nosotros y son fruto de nuestras propias acciones pasadas, las cuales tendremos que ir purificando por el camino. Estas dificultades, de hecho, no son un problema, pues si las abordamos con una motivación y visión adecuadas, es justamente de estas dificultades que más aprendemos. Si postergamos nuestra práctica en espera de que todo sea tal como lo deseamos, que todo sea “perfecto” y sin dificultad alguna, dado que ese momento no llegará mientras no hayamos purificado aún nuestra mente, nos arriesgamos, en esta espera, a perder por completo nuestra oportunidad de practicar el dharma. Por otro lado, si nos atrevemos a practicar con cualesquiera sean las condiciones que tengamos —ya sea en nuestra propia casa, en un centro de retiros o en cualquier otro lugar— y con diligencia afrontamos las dificultades propias del camino, entonces, al final, veremos resplandecientes los frutos de nuestro esfuerzo. Esto es lo que me enseñaron las montañas.
Eventualmente, Roxana y Oscar llegaron para llevarme de regreso a casa, pero el viaje esta vez se sintió distinto, algo definitivamente había cambiado en mí. Y aunque me ha costado trabajo adaptarme de vuelta al ruido y la velocidad con que gira el mundo en la ciudad, sigo aprendiendo de cada situación que la vida me ofrece —recibiendo todo como perfecto—, sin olvidar nunca las palabras de mi maestro y lo aprendido en las montañas, donde una parte de mí aún permanece en esa cueva, reposando junto al puma.

 JimMin
JimMin